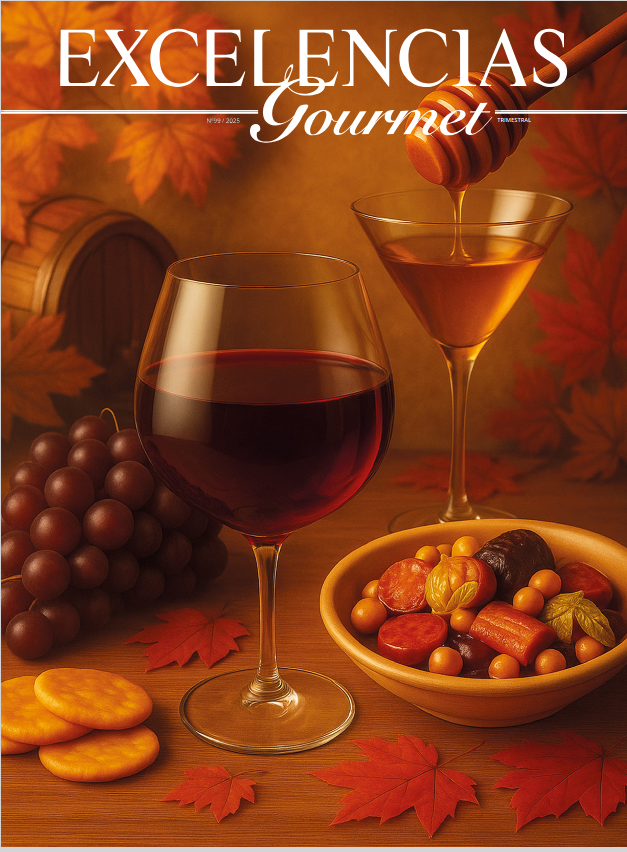La cocina existe porque existe el otro que come, el comensal, el ajeno. Cierto es que podemos cocinar para nosotros mismos de forma egoísta y onanista o por necesidad, y hacerlo así seguida y tercamente. Pero eso no quita el hecho indudable de que el cocinar es un acto público y notorio, pues aunque lo constriñamos a nuestro ámbito personalísimo y privadísimo, ya de por sí, ese cocinar viene cargado de gestos heredados e históricos anteriores que nos han llegado del exterior y que, por consecuencia, son y pertenecen a todos.
El acto de cocinar, es ineludiblemente social, para los demás y/o con los demás; es pura y dura comunicación, vivida y practicada en sociedad. Cabe, repito, es posible y debe ser aceptado, el Juan Palomo style -yo me lo guiso, yo me lo como- pero eso no remedia sino que confirma, cual excepción, la rota en ese caso regla general de que cocinamos para los otros.
En serio: cocinar es expresar, la cocina es lenguaje, es voluntad, querencia y ganas de estar con los demás para decirles, contarles, hablarles cuanto deseamos sea dicho, contado o hablado. Toda esa necesidad vital, esa tendencia a la reunión, se concelebra alrededor de la comida, la cocina y la mesa.
Sin este acicate pertinaz terminaríamos, muy probablemente, por no cocinar, por volver al inicio, al punto de partida. Terminaríamos ¡ay! por olvidar y regresar a la mera subsistencia que cubriera solo esa otra inicial y básica necesidad de subsistencia y alimentación y nada más.
Curiosa y paradójicamente, cualquiera que sea la raza o tipo o sexo o religión o categoría o bondad o fama o proveniencia o cultura del cocinero, éste cocina hacia y para los demás, para la generalidad, de uno o de muchos, para lo que está fuera, aunque no tenga nombre y apellidos, cara y ojos, sea conocido o desconocido, ¿hay alguien ahí? Sí, tiene que haberlo, aunque hoy no venga nadie a comer a casa o en mi resta dé un cero patatero.
Todo cocinero grita como y por la misma razón que lo hace la pescadera del Mercado de Barbate: ”shosho hoy tengo aquí unas acedías que cuando las frías se te van a caé las bragas”. Quiere llamar la atención de los demás, quiere atraerles hacia sí, quiere venderles su moto. Quiere darse a entender, hacerse palpable y paladeable; esa es la función del acto de cocinar en serio, para lo que le sirve al que cocina: aquí estoy yo con mis huevos y os los voy a freír para que os enteréis de quién soy yo. Acto de afirmación de su existencia y de su necesidad de comunicarse y, de paso, ser valorado por los otros, digámoslo así, por el tamaño, frescura, color y cochura gitana de sus güevos.
Si cocinamos seriamente en casa para los pocos nuestros, pretendemos nuestra familiaridad doméstica más íntima; si lo hacemos para unos cuantos en grupillo o pandilla cual cocinillas de finde, buscamos ganar posición en nuestro círculo de amistad, laboral o social; si nos lo curramos profesionalmente mediante un restaurante, fuera de la pura necesidad de subsistencia, perseguimos contar nuestro discurso, hacernos notar, ser vistos y sentidos o incluso ser artista, por qué no, que enfoca su creatividad en el hacer de comer a los demás y transmitirles algo: de sí, de su entorno, de la vida, de su hacer o sentir. Algo.
Luego, además, están los cocineros que van como un cohete y han pasado ya a otro estadío de la vida y la profesión y pasan a ser parte del Gastro Star System mediático. Estos viven de por sí con y para la comunicación a lo bestia. Pero esa es otra historia.
A lo que íbamos y concluyendo, la cuestión que aquí me trae es dejar sentado que, a la postre, al cocinar, siempre, siempre, aparece ineludiblemente el otro que come, el comensal, ese a quien queremos echarnos a la cara, ese al que queremos que le guste, que le encante, lo que cocinamos; que lo saboree, lo deguste y lo disfrute; y, así, lo valore, nos valore, porque, en el fondo y en la superficie, como los peces, por la boca morimos.
Fuente: 7 Canibales