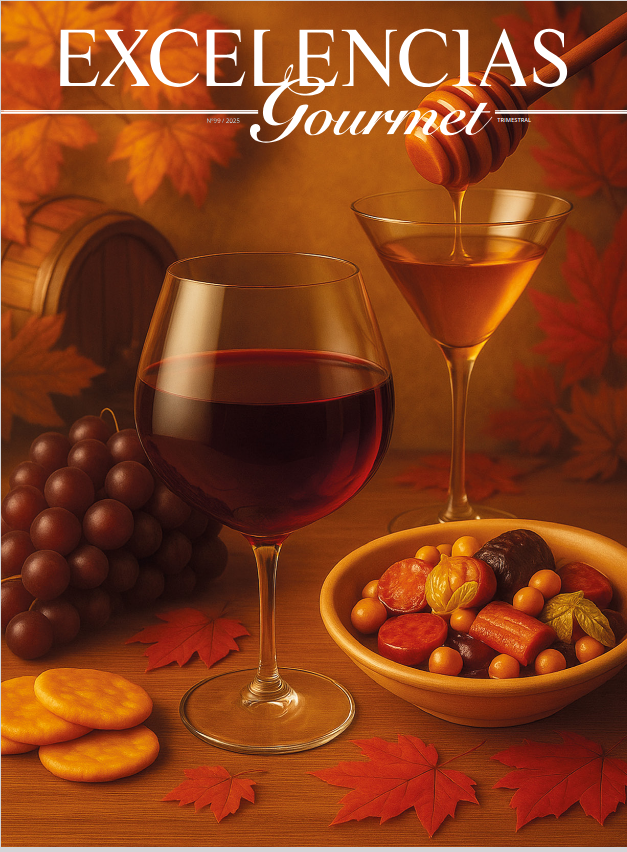Vinos que no quieren gustar a todo el mundo (y por eso importan)

Durante años, el vino, como las personas, ha vivido bajo una consigna implícita: gustar. Gustar rápido, gustar fácil, gustar a muchos. En un mercado cada vez más amplio y global, esa aspiración parecía lógica, incluso necesaria. Pero algo ha empezado a cambiar. Frente a la homogeneización del gusto, emergen vinos que no buscan el aplauso inmediato ni la unanimidad. Vinos que aceptan la incomodidad, la arista, el matiz. Vinos que, precisamente por no querer gustar a todo el mundo, importan más.
No se trata de provocación ni de elitismo. Tampoco de vinos “difíciles” en el sentido caricaturesco del término. Hablamos de vinos que asumen una idea fundamental: el gusto no es neutro, y que tratar de contentar a todos suele acabar diluyendo cualquier identidad.
Del consenso al carácter
Durante mucho tiempo, el éxito de un vino se midió por su capacidad de agradar de forma transversal. La técnica ayudó: maduraciones más extremas, maderas dulces, texturas amables, perfiles reconocibles. El resultado fue una generación de vinos correctos, impecables incluso, pero intercambiables. El problema no era la calidad, sino la ausencia de discurso.
Hoy, sin embargo, empieza a valorarse lo contrario. Vinos que no se explican en el primer sorbo. Que piden contexto, tiempo y atención. Vinos que no buscan la ovación general, sino la adhesión consciente. No todos los consumidores los elegirán, y eso no es un fracaso: es parte de su razón de ser.
El valor de la fricción
Hace poco me di cuenta de algo leyendo, sin pensar aún en escribir sobre ello: aquello que de verdad termina importándonos rara vez coincide con lo que resulta cómodo desde el principio. Con el gusto —como con el criterio— sucede algo parecido. Hay experiencias que necesitan fricción, repetición e incluso cierta incomodidad inicial para desplegar todo su sentido.
Pensé entonces en muchos de estos vinos que no entran a la primera. Vinos que desconciertan, que obligan a parar, a volver sobre la copa, a hacerse preguntas. No porque estén mal hechos, sino porque no buscan adaptarse al paladar, sino formarlo. Como ocurre con ciertos libros, ciertas películas o ciertas obras de arte, el valor no aparece de inmediato. Aparece cuando aceptamos que no todo tiene que ser fácil para ser placentero.
En un contexto dominado por la inmediatez, esa fricción es casi un acto de resistencia.
Productores que aceptan no ser universales
Detrás de estos vinos suele haber productores que han hecho una elección consciente: prefieren ser fieles a un lugar antes que agradar a un mercado. Asumen que su vino tendrá un público más reducido, pero también más implicado. No buscan volumen, buscan sentido.
Este tipo de proyectos rara vez se construyen a corto plazo. Necesitan tiempo, coherencia y convicción. Convicción para resistir modas, puntuaciones y presiones comerciales. Convicción para aceptar que no todos los consumidores entenderán el vino hoy, pero quizá sí mañana.
Territorio frente a estilo
Muchos de estos vinos tienen algo en común: ponen el territorio por delante del estilo. No intentan corregir el lugar, sino interpretarlo. La consecuencia es evidente: vinos menos maquillados, más expuestos, más honestos. Y también más vulnerables.
Cuando el territorio manda, el vino deja de ser complaciente. La acidez puede ser más marcada, el tanino más presente, la fruta menos obvia. Pero a cambio aparece algo mucho más valioso: una identidad irrepetible. Y eso no puede gustar a todo el mundo, ni debería.
Mercado: menos ruido, más criterio
Paradójicamente, estos vinos encuentran hoy mejor acomodo que hace una década. No en el mercado masivo, pero sí en espacios donde el criterio pesa más que el volumen: restauración consciente, tiendas especializadas, consumidores que buscan relato además de placer.
El mercado no es ajeno a esta evolución. El consumidor informado ya no busca solo satisfacción inmediata; busca significado. Quiere entender qué hay detrás de lo que bebe. Y ahí, los vinos que no intentan gustar a todos tienen una ventaja clara: tienen algo que contar.
Beber con atención
Elegir uno de estos vinos es, en cierto modo, tomar partido. No significa renunciar al disfrute, sino entenderlo de otra manera. El placer no siempre está en la facilidad, sino en el descubrimiento. En aprender a leer el vino como se lee un paisaje o un texto: con atención, con contexto, con paciencia.
Esta idea cobra aún más sentido en un momento como el actual, marcado por una contracción evidente en el consumo de vino. Menos volumen, menos frecuencia, más selección. Cuando se bebe menos, se bebe con más intención. Y ahí, los vinos con personalidad, con discurso y con aristas claras encuentran su lugar natural.
Por eso funcionan tan bien en la mesa. No en catas rápidas ni en comparaciones apresuradas, sino comiendo, conversando, dejando que el vino se exprese poco a poco. No buscan brillar solos, sino dialogar.
Por qué importan
Los vinos que no quieren gustar a todo el mundo importan porque mantienen vivo el lenguaje del vino. Porque recuerdan que no todo debe ser consensuado, ni optimizado, ni suavizado. Porque defienden la diversidad real, no la decorativa. Y porque nos obligan, como consumidores, a beber de forma más consciente.
Y quizá por coherencia con todo lo anterior, tampoco yo pretendo gustar a todo el mundo con este texto. Por eso, en este caso, no citaré ninguna marca concreta. No porque no existan, sino porque el fondo de esta reflexión no va de nombres propios, sino de actitud, de criterio y de una manera de entender el vino que va más allá de la etiqueta.
En un momento en el que el vino corre el riesgo de convertirse en un producto neutro, estos proyectos actúan como contrapeso. No son la respuesta para todos, ni lo pretenden. Pero sin ellos, el vino sería un poco más plano, un poco más previsible, un poco menos interesante.
Y eso, para quienes creemos que el vino es algo más que una bebida bien hecha, sería una verdadera pérdida.