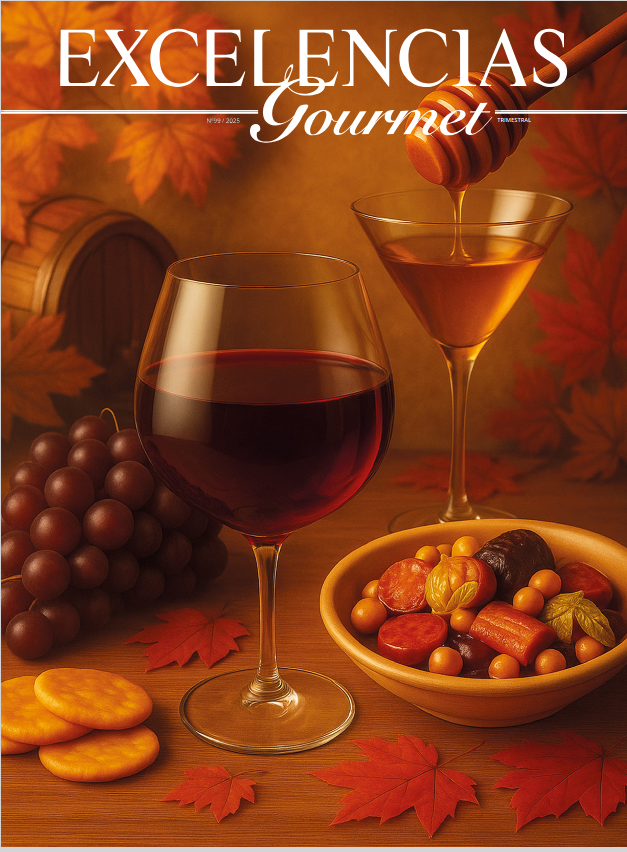El discurso comestible, que no siempre se come


"Yo soy italiana, señor, no necesito cuchara para comerme los fettuccine. Se la puede llevar”, le dijo al camarero la señora que estaba sentada justo al otro lado de mi mesa en una cena en Madrid, hace pocas semanas. Tras la observación, que iba más allá de aquella intrusa de acero inoxidable, el camarero se excusó y retiró el “instrumento sobrante”. Ella me miró y me dijo: “Jamás he enrollado la pasta en una cuchara, ni siquiera sé cómo se hace”.
Un reclamo de atención que no tenía nada que ver con el marcaje de la mesa, sino con la importancia de reconocer que en su cultura eso no solo no se hace sino que es casi un gesto que desvirtúa el valor del plato. Sí, lo comprendo, adaptar un concepto a otro país no es tarea fácil. Sé de argentinos que se esfuerzan por lograr que los cortes de carne sean iguales (o lo más parecidos) a los de casa; peruanos que batallan porque los rocotos no pican tanto; mexicanos que han plantado chiles al otro lado del mundo o venezolanos que no desisten hasta que sus ajíes dulces no saben casi como los de la isla de Margarita. Chinos, japoneses, españoles, franceses, italianos también deben pasar por esta carrera de obstáculos y asumir, por ejemplo, que los “tomates de aquí no saben como los de allá”, sin que eso suponga que la identidad se va a perder por el camino.
La comunicación es todo. Desde la decisión del nombre del establecimiento hasta la carta. del agua a los vinos, pasando por la mantelería y la materia prima, que es vertebral en toda la historia.
Porque la impronta no es solo gustativa, sino cultural y hasta lingüística. Mis red flags gastronómicas estallan cuando leo cartas de locales donde hay pizza con “pepperoni” o “hawaiana” (señores, esto no existe en Italia); donde la burrata llega rota convertida casi en una escena del crimen de CSI o donde pides peperoncino piccante y su apuesta más grande es una botella de invasivo aderezo con vinagre. El concepto está en todo.
No entiendo esos lugares en los que hay platos “comodín”, como la hamburguesa o los fingers fritos de pollo para los niños (de eso hablaremos en otro momento); como tampoco me encantan esos sitios que dicen ser de un país y terminan siendo un amasijo de platos sin relato ni personalidad. El esfuerzo, las peculiaridades, las innovaciones, las adaptaciones bien logradas hay que contarlas porque forman parte del ADN del local. Si podemos fijarnos en esos pequeños —grandes— detalles estaremos haciendo comestible el discurso invisible que no se come con cuchillo y tenedor pero que, igualmente, llega al plato.