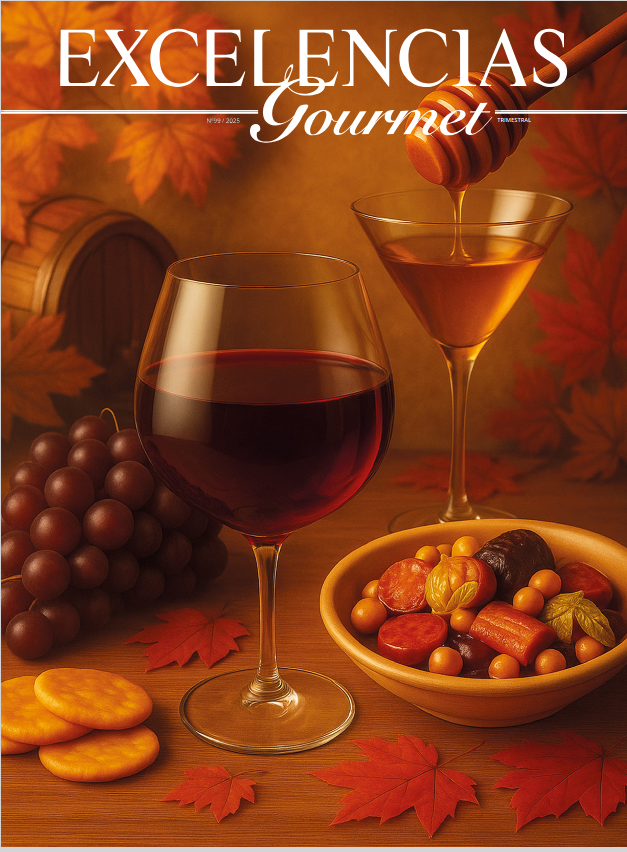Cocinas, playas y arte conceptual: una entrevista con Leonor Espinosa


La puerta de un cine porno en el barrio cartagenero de La Matuna se abre de un sopetón y de ella salen tres hombres en una fuga aparatosa, cómica. Dos de ellos están en sus veintes y el otro, con barba en candado, una camisa amarilla de rayas y un cinturón de cuero ornamentado, tiene unos 38 años. ¿Transgredieron, acaso, los permisivos límites de comportamiento de aquel videoclub? ¿Se robaron algo? ¿La cámara de video, tal vez, esa que carga el mayor en la mano? ¡Pero si el aparato esta despedazado!
Un par de cuadras más adelante, cuando los cómplices se sienten seguros en una esquina del Parque Centenario, se detienen entre jadeos a examinar lo que realmente les interesa: la cinta, grande y gruesa, típica de aquel 2003, cuando el video análogo era ley. “¡Sobrevivió, marica!”, celebra uno de ellos y luego se dirige al de barba, que se queja de los empellones recibidos hace pocos minutos tras haber sido sorprendido grabando imágenes y sonidos en el baño a través de una ranura: “¡Leo!, ¿estás bien?”.
El hombre barbado era Leonor Espinosa. El recuerdo hace que ella sonría con toda su cara mientras examina la foto de cuerpo entero que le tomaron de ese día, hace 14 años, justo antes de que saliera a infiltrarse, travestida, en un cine triple X. La imagen, que hizo parte de su videoinstalación Intríngulis y que llegó al Salón Nacional de Artistas, está exhibida en una pared del comedor en su apartamento del barrio Chicó, de Bogotá. En ese espacio hay pocas cosas, aunque muy cuidadosamente escogidas: algunos objetos, selectos muebles y ninguna foto tipo recuerdo, algo poco común para una chef que se acaba de ganar el premio más codiciado en esa suerte de star system que es la alta gastronomía latinoamericana y que ha tejido durante 54 años –desde que nació en Cartago, Valle– una historia llena de saltos gitanos entre ciudad y ciudad, entre pueblo y pueblo, con décadas de viajes por la Colombia profunda y por los cinco continentes.
Para entender a la mujer que creó el restaurante más exitoso y osado de Colombia, hay que tener en cuenta que es una artista plástica, con todo lo que aquello implica. El menú degustación del Restaurante Leo denota tal atención a cada código, a cada detalle, que solamente alguien con una compleja sensibilidad estética puede estar halando de los hilos. El atún chocoano con hormiga culona y jarabe de miel de caña; el camu-camu con carne oreada y naidí; el pirarucú con yuca agria o el cerdo con jumbalee, entre tantos otros tesoros, están dispuestos en composiciones visuales equilibradas, en armonías cromáticas inteligentes y en consonancia con piezas de cerámica o vidrio diseñadas por la propia chef para cada caso.
Por otra parte, cada pieza tiene un sumo valor documental. No cualquier persona explora, durante años, los rincones más profundos de la Colombia rural para encontrar, entrelazados con historias humanas, etnias variopintas y cosmovisiones inagotables, los productos gastronómicos más exóticos. Ella no solo lo logra, sino que también los ofrece, reinterpretados, en las mesas de su restaurante. Esa es Leo: la capitana de un barco de jóvenes cocineros que se dirigen a ella como “mi chef”, conscientes de que trabajan en un taller de arte más que en una cocina. Leo bebe un café frente al famoso retrato de sí misma travestida y se carcajea porque lo recuerda perfectamente: su hija Laura, que cursaba último año de colegio el día de la foto, se burló de su madre al verla salir de casa con una barba: “¡Chao, papá!”. Hoy, Laura gerencia sus restaurantes y dirige la Fundación Leo Espinosa, que reivindica las tradiciones gastronómicas de las comunidades del país. Laura, de 32 años, dice que nunca olvidará cómo Leo, con el pelo rojo encendido y una energía desbordante, le enseñó a bailar “Mi sombrero de yarey” cuando era niña, sobre las puntas de sus pies, en el viejo bar La Vitrola, de Cartagena: “Mi mamá es como Madona”, dice. “Nunca va a ser vieja”.
Usted estudió Bellas Artes y trabaja la gastronomía como si se tratara de arte plástico contemporáneo. ¿Cómo fue su primer acercamiento al arte?
Leonor Espinosa: Cuando terminé la primaria, la rectora del colegio me concedió una beca para que fuera a la Escuela de Bellas Artes de Cartagena después de clases. Fue un goce inmenso dedicarme a la creatividad en esa casa vieja, roída que era la Escuela en aquella época. Como no me podían llevar, me iba en bus y caminaba desde el paradero de la Puerta del Reloj. Y así lo hice desde los 12 hasta los 18. Siempre quise continuar. Sin embargo, un tanto de presión familiar y de responsabilidad con mis padres me llevó primero a estudiar Ingeniería Industrial, una carrera que abandoné muy pronto para luego pasarme a Economía.
¿Y quedó allí lo del arte?
Leonor Espinosa: No, luego regresé y estudié Bellas Artes, ya casi con cuarenta años y después de muchísimas aventuras. Fue entonces cuando hice Intríngulis. Lo hice, de nuevo, en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena. Porque yo soy de allí, soy cartagenera. No puedo decir que soy ni de Sincé, el pueblo de mis padres en Sucre; ni de Cartago, Valle, donde nací cuando mi padre fue trasladado allí por trabajo; ni de Bogotá, donde he consolidado mi carrera. Todo eso lo llevo conmigo, pero en realidad soy plenamente cartagenera.
Hábleme de Elvia Hernández, su abuela, a quien usted le atribuye en el libro Leo El Sabor una buena parte de su gusto por la gastronomía. ¿Por qué la marcó tanto en su infancia?
Leonor Espinosa: Éramos seis hermanos y conmigo ya había como para diez [risas]. Las vacaciones las pasábamos en Sincé, donde aún hoy vive ella, ya con 99 años. La casona tenía arcos grandes y un patio donde se cocinaba, en un fogón de leña, toda esa gastronomía local. No olvido el pebre de pato, que dejaban en naranja agria y en vinagre de piña, y después cocinaban; otra preparación que siempre tendré presente es el conejo de monte guisado con leche de coco y pimienta de olor: el conejo se desmechaba, se salteaba y se servía con yuca sancochada. Ese es el relleno de unas croquetas que tengo en la carta y que son un homenaje a cómo todo empezó con Elvia.
A ella la recuerdo al final de un corredor de baldosa verde, sentada en una mecedora de mimbre y con babuchas. Me la imagino maquillada, porque se retocaba incluso después de la siesta. Y a veces de luto, puesto que siempre se moría un “compadre” o una “comadre”. En la mañana le gustaba comer yuca con ajonjolí y un pocillo de terciado, es decir, café con leche. Y en la tardecita se comía un mollete o una parpichuela, que son colaciones sucreñas.
Yo me encontraba generalmente a su lado y le ayudaba a redactar las cartas a las comadres en las que les contaba lo sucedido. Decía palabras como “envelope” en vez de sobre, o “velocípedo” en vez de triciclo. Era otro tiempo. La Niña Elvia, como le digo hoy en día, recibía visitas todo el día. Por ejemplo, a las seis de la mañana llegaba a casa una señora que vendía empanadas crocantes de maíz amarillo con olor a leña. Pero no las ofrecía, sino que, como la puerta estaba abierta todo el día, entraba y se sentaba a charlar.
¿Cómo fue para Leonor Espinosa ser madre a los 22 años en la Cartagena de los ochenta?
Leonor Espinosa: Fue muy especial y a la vez muy difícil. Al papá de Laura lo conocí en la universidad. Lo vi en una esquina y le dije a una amiga: “¡Ese man me encanta!”. Luego de quedar embarazada, me casé; pero eso no duró mucho: él era tradicional y quería tener más hijos, mientras que yo era diferente y estaba en una búsqueda propia de mi edad y de mi entorno. En ese entonces, había un desenfreno loco entre los jóvenes cartageneros y los que nos movíamos en ese círculo de la salsa y de los ritmos caribeños no nos deteníamos. El bar La Vitrola era como nuestra casa, nuestro centro de operaciones. Pero claro: yo llegaba a veces a las cuatro de la mañana a la casa y debía despertar a Laura a las siete para que fuera al colegio. Luego, apenas habiendo dormido, me iba a estudiar y a trabajar. Para mis padres eso no fue nada fácil. Ahora los entiendo, pero yo quería devorarme todo y con ello fui siempre muy honesta con Laura, que creció con una madurez admirable y que hoy en día es mi mejor amiga y consejera.
Eso de “devorarse todo” implicó viajar a Bogotá a buscar rumbo. ¿Cómo fue conquistar la capital por primera vez?
Leonor Espinosa: Yo tenía unos amigos artistas aquí, los Rendón. ¡Uno de ellos tenía seis esposas! Yo iba al taller de ellos a modelar para otros artistas y también a pintar. Pero Bogotá, que era la ciudad de las oportunidades y que ofrecía todo tipo de planes, conciertos y actividades novedosas para mí, tenía también demasiada rumba y desenfreno: la fiesta comenzaba los viernes y terminaba los domingos. Luego decidí alejarme de todo eso porque vi que debía anclarme. Soy Capricornio con ascendente Capricornio, con un profundo llamado a la tierra, así que me ajuicié y conseguí un empleo en Puma, la agencia de publicidad, donde duré cuatro años haciendo activaciones de marca, BTL y trabajando con rentabilidad de medios.
¿Cuándo dio el timonazo definitivo hacia la gastronomía?
Leonor Espinosa: Por esa época empezó. Vivía en la calle 11 con carrera 2, en una Candelaria que ofrecía mucha vida cultural –íbamos al Camarín del Carmen, a los conciertos de la Luis Ángel Arango y al Goce Pagano a bailar–, pero que no tenía una buena oferta gastronómica. Yo conocí a un argentino saxofonista, hippie, guapísimo [risas] y con él cocinábamos todos los días porque, además, no llegaban muchos domicilios. Tanto él como mis amigos elogiaban mucho mis platos. Luego viví en una casa de campo en Chía donde hacía asados y reuniones. Ahí fue la primera vez que pensé en que la gastronomía podría ser lo mío, tanto fue así que luego de un tiempo me fui para Barranquilla y abrí mi primer restaurante, uno en el que servía comida tailandesa.
¿Y cómo le fue?
Leonor Espinosa: No tan bien. A partir de ahí empezó una época muy provechosa, pero también muy dura para mi vida. En Barranquilla no conocía a nadie, había tenido un reciente desencanto amoroso, Laura se había ido a vivir un tiempo con el papá y yo no tenía dinero. Para colmo, ¡en la casa donde vivía había un espanto! Pero todo llega en el momento en que debe llegar; para mí fue importante pasar por todo eso. Luego puse un restaurante en Baranoa, en la antigua carretera a Cartagena, y allí la cosa empezó a ir un poco mejor porque la carta tenía un toque personal. El restaurante fue exitoso, pero yo estaba muy sola. Ese momento fue un poco como un hoyo negro, de esos en los que ves un punto de luz. El siguiente paso fue irme a vivir a un pueblo de pescadores, en Sabanilla, Atlántico.
¿Cómo salió de ese hoyo negro?
Leonor Espinosa: Estando en esa casa, en la que leía sobre jazz, escuchaba música y recibía pocas visitas, conocí a una mujer que me permitió dar clases de cocina en un exitoso bar de Barranquilla. También empecé a trabajar en la Cinemateca del Caribe, en un tema de estrategias de posicionamiento… Y veía a Laura todos los fines de semana, que venía a visitarme. Un día pensé: “Qué carajo, me regreso a Cartagena”. Me fui con mi hija a la calle de San Diego y me inscribí para estudiar Bellas Artes, mientras trabajaba en un restaurante donde también pude crear. Llegaba a casa tardísimo a saludar a Laura y a ella no le gustaba mi olor, el olor a cocina, a camarón [risas].
Pero, entonces, ¿cuándo conquistó a los comensales bogotanos?
Leonor Espinosa: Cuando Laura se graduó del colegio vino a estudiar a la Universidad del Rosario, así que yo me vine también. Conseguí trabajo como chef en el restaurante Claroscuro, uno de los pioneros de la Zona G. El reconocimiento que obtuve allí fue estimulante en momentos en que la cocina fusión estaba en furor. Además, yo venía con ventaja: había vivido en un pueblo de pescadores, había estudiado mucho y cargaba con todo el patrimonio gastronómico de mi infancia. Pero, sobre todo, no le tenía miedo a nada después de mis experiencias pasadas. Luego, los Parody me ofrecieron comprar un par de recetas para la carta del restaurante Matiz y yo les dije: “¡No, señores: o todo o nada!”. Después de negociarlo, me permitieron entrar a crear. Fue ahí cuando empecé a salir en revistas.
Lo fácil habría sido quedarse ahí, ganando bien detrás de la carta del restaurante de moda en Bogotá. ¿Cómo nació el Restaurante Leo?
Leonor Espinosa: Yo llevaba a mi hija a la Universidad del Rosario y a veces pasaba por la calle 28 para subir a la Plaza de Toros y luego a la carrera quinta. Siempre le dije a Laura que esa calle me encantaba. Un buen día salió un aviso en un periódico: ofrecían una casa justamente allí, pero era arriesgado tomarla. ¿En el centro? ¡Si en el año 2006, los bogotanos no miraban al centro! Y menos en esa calle, que a veces era muy sucia. Pero me empeñé en conseguir la casa y allí fue donde, con dos amigos, fundamos el restaurante.
¿Después de diez años, puede dejar el restaurante andando solo, en manos de su equipo?
Leonor Espinosa: Te juro que yo no quiero que esto dependa en un 100 % de mí. Mi equipo me da completa seguridad. Confío totalmente en ellos porque una vez estandarizo la preparación, no le cambiamos nada. Eso lo consigo con complicidad en el grupo, no se puede de ninguna otra manera.
¿Cuál es su mayor orgullo en la carta del restaurante y cómo fue el proceso para crearlo?
Leonor Espinosa: No atesoro ningún plato por encima de los demás. Cada uno tiene un significado y un valor, y con todos hay un proceso muy válido. Pero bueno, miremos un caso, el de uno que está en proceso de creación, que está inspirado en unos indios que preparan en Sotaquirá, Boyacá. Yo había oído hablar de ese patrimonio, pero no había tenido la oportunidad de conocer a ninguna portadora de tradición que me hablara de él.
Luego, un día, conocí a doña Paulina, una mujer del pueblo que lo elaboraba y que fue muy atenta conmigo. Después de conocer su historia, de investigar por mi lado y de realizar un profundo análisis de paladar, regresé a Bogotá y reinterpreté esa preparación, le dimos un vuelco a las texturas y a la manera de presentarlo. Por ejemplo, deshidratamos las chuguas y los cubios hasta volverlos polvos gruesos de colores negro y rojo. Luego, incluso, dibujé la composición visual del plato en el que deberá estar dispuesto ese indio de hoja de tallo. Aún no se ofrece, pero pronto saldrá a la luz. Yo soy rápida en ejecución y quiero conocer el resultado pronto.
Hace unos meses ganó el Basque Culinary World Prize y Latin America’s 50 Best le acaba de dar el reconocimiento a mejor chef femenino. ¿Cómo celebra estos premios?
Leonor Espinosa: Es profundamente satisfactorio ganar Basque Culinary World Prize y ser reconocida como Mejor Chef Femenina de América Latina 2017. Esto hace que la gente mire hacia una Colombia gastronómica y abre oportunidades a otros colegas. Además, el premio me permite ser coherente con toda mi filosofía alrededor de la gastronomía, que es la de reapropiarse de nuestro patrimonio. Pero es importante decir que no se trata de ego: el riesgo de estos premios es que te los creas tanto que te muevan el foco, y eso le puede hacer perder la constancia a cualquiera y no quiero que eso me ocurra. Yo lo acepto: siempre soñé con que algo mío fuera reconocido, puesto que soy ambiciosa, aun cuando esas ambiciones no son económicas. Pero, ahora, me parece que debo ir con cautela y apuntarle a la constancia.
¿El éxito atrae buitres? ¿Cómo maneja este aspecto?
Leonor Espinosa: Yo puedo manejar el éxito, pero para mí la fama es más difícil. Tengo que decir que no soy una persona tan social y mucho menos “lagarta”. Hasta tengo fama de haber sacado gente de mi restaurante que no ha tenido los modales para estar allí. Prefiero eso a venderme por dinero o por relaciones públicas.
Su padre está pasando por un momento difícil de salud. ¿Qué significa obtener este galardón justamente en el momento en que tiene ese reto?
Leonor Espinosa: He pensado muchísimo en eso. La respuesta es la siguiente: la humildad. Él, un hombre calmo, fue quien me la enseñó. Entre sus juegos de dominó me instaba a no cazar peleas, aun sabiendo que yo era de reacciones fuertes. Por otra parte, él tampoco era una persona apegada a lo material, así como yo tampoco lo soy. Muchas de las obras de arte que hay en mi casa las he canjeado y cuando las quitas, queda muy poco. Con la plata sucede algo distinto: después de haber vivido sin un peso en varios momentos de mi vida, y aun así haber vivido bien, pienso: “¿La plata en sí misma para qué? ¿De qué me sirve?”.
Usted estuvo con el famoso chef Kendon MacDonald un día antes de que éste falleciera. ¿Cómo fue eso?
Leonor Espinosa: Kendon, el chef caleño Carlos Yanguas y yo éramos una especie de trío dinámico, muy amigos entre los tres. Kendon me llamaba “la diva de los fogones” y las charlas y viajes con él fueron siempre inigualables gracias a su inteligencia, a su sentido del humor ácido y, además, a que tenía, literalmente, el mejor paladar del mundo. Luego, a él lo sometieron a un tratamiento muy fuerte de desintoxicación porque bebía alcohol en exceso, pero el tratamiento parecía ser demasiado agresivo. Un día me visitó en El bar de Leo y parecía otra otra persona. Cuando subí las escaleras, me dijo: “De diva a madame”, haciendo alusión a la decoración del bar, que emulaba un prostíbulo francés de los años cuarenta. Pero luego me preocupé: se veía apagado, sin su usual agilidad mental. En su vida privada libraba luchas muy fuertes y tal vez sus problemas de peso también le suponían un drama, pues lo alejaban demasiado de ese hombre guapo que era cuando llegó a Colombia. Ese día charlamos durante un buen rato, fuimos a mi casa con unos amigos y, como a las seis de la mañana, nos despedimos amorosamente. Ese día se fue a Cali para celebrar el cumpleaños de Yanguas –Changuas, como le digo yo– y a la noche siguiente tuvo el infarto que se lo llevó. Fue un momento muy triste.
Yanguas dice que, cuando viajan, los chefs obtienen infinitos aprendizajes. Con él, de hecho, usted ha viajado a lugares como Guapi y Tumaco, pero también a destinos lejanos como la costa Amalfitana, en Italia, donde pasearon en un carro alquilado mientras buscaban comida. ¿Por qué valora tanto viajar?
Leonor Espinosa: Entre otras cosas porque me desentiendo totalmente de las responsabilidades del trabajo. Imagínate llevarte los problemas y retos de los restaurantes contigo, eso no sería sano. Cuando viajo, solamente quiero disfrutar. Por ejemplo, Laura se fue a la India a hacer una pasantía y cuando la fui a visitar viajamos en trenes repletos de gente en camarotes. Fue toda una experiencia: varios hombres nos miraban muy fijamente y, para mi sorpresa, ella, que llevaba ya unos buenos meses allí, les gritaba con autoridad: “¡¿Y tú qué miras?!”. Antes de que ella se fuera para allá tuve precisamente ese miedo: “Mi hija, mujer, sola en ese país. ¿Qué le va a pasar?”. Pero allí la vi empoderada y fuerte. Luego, cuando ella regresó, después de vivir en varios países, nos asociamos: primero en la Fundación –pues siendo especialista en desarrollo, se trataba de su área de conocimiento– y luego en los restaurantes. Yo creo que ella pensó “¡Mi mamá va a quebrar esto!” [risas]. Las condiciones me las dejó muy claras desde el principio. Me dijo: “Yo no voy a trabajar para ti; vamos a trabajar juntas”.
Dice Laura que una vez casi se mueren juntas en el río Amazonas.
Leonor Espinosa: Íbamos para Caballococha, en la Amazonía peruana, pero la lancha, que debía tener dos motores por temas de seguridad, tenía solamente uno. Y de repente se desató el diluvio universal: la lancha se sacudía y se inundaba por minuto, mientras que nosotras dos nos cubríamos con unos plásticos y nos aferrábamos la una a la otra. La verdad, ambas pensamos que de esa no salíamos. Durante cuarenta minutos vivimos un infierno. Yo pensaba, mientras fumábamos el último cigarrillo debajo de un plástico: “No me importa; si me muero, me muero con mi hija”. Afortunadamente no pasó a mayores.
Lo suyo es la salsa, pero a veces va a fiestas de música electrónica con Laura. Hasta estuvo con ella en el festival Sónar, en Barcelona.
Leonor Espinosa: Yo pregunto: “¿Cuántos padres no conocen a sus hijos y no los viven por pensar que la autoridad no lo permite?”. A mí me encanta la música electrónica, especialmente la que escucha Laura. En el Sonar la pasamos increíble. ¡Salimos de la fiesta directo a coger el avión de regreso a Colombia!
¿Un coctel?
Leonor Espinosa: No soy coctelera. Me gustan los destilados. En casa tengo una buena colección de rones y tomo whisky de malta, que me enseñó a beber mi padre.
¿Una película?
Leonor Espinosa: Todo el cine francés clásico, la nueva ola: Truffaut, Godard... En Cartagena me iba a verlo a mis 16 años. ¡Extraño las pequeñas salas!
¿Cómo ve la deificación de los grandes cocineros? A los chefs se les trata en nuestro tiempo como a celebridades del show business.
Leonor Espinosa: Esta profesión debe humanizarse. Yo no quiero ser endiosada. Mira, los cocineros en Colombia tenemos una oportunidad inmensa en este momento, pero somos como la selección de fútbol de los noventa: culo e’ selección, ¡pero no metía tantos goles! [risas]. Hay que decir que en el medio hay roscas que no son sanas. Nunca vamos a poder estar unidos y aprovechar el momento que vive Colombia si los chefs no dejan de sentirse dioses y no trabajan por el bien común.
¿Será que hay que “abrirles trocha” a las siguientes generaciones?
Leonor Espinosa: ¡Debemos hacerlo, claro que sí! Yo creo mucho en los jóvenes. Por ejemplo, en Álvaro Clavijo [restaurante El Chato]. O en un chico que se llama Carlos Contreras, del restaurante Maíz Pelao en Floridablanca, Santander. O en el Proyecto Caribe, de Jaime David Rodríguez.
¿Lo dejaría todo? ¿Volvería a dar un timonazo radical?
Leonor Espinosa: Por supuesto. A mí me preguntan cómo me veo en el futuro y yo lo único que sé es que no voy a vivir en la ciudad. Viviré en el campo, en la montaña, en la playa. Yo mamo gallo y digo que le quiero comprar el quiosco a Bonifacio Ávila, el exboxeador que es dueño de un quiosco en Cartagena que se llama El Bony [risas]. Pero una certeza es que no me voy a desligar de la gastronomía: cocinaré hasta que pueda, y siempre rodeada de cultura popular.
Fuente: El Tiempo